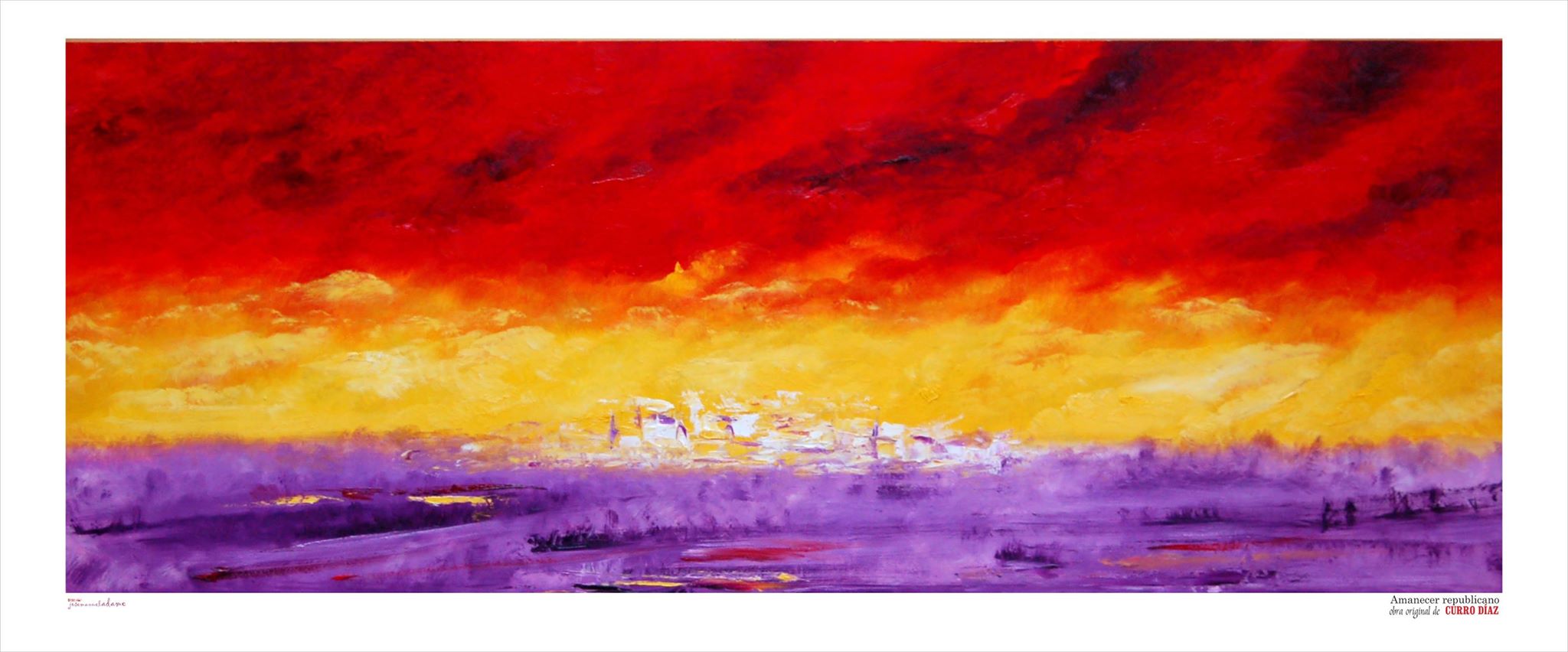El 75 aniversario de la llegada de la II República no ha sido conmemorado sólo por los que luchamos por acabar con la Monarquía, sino también por el gobierno Zapatero y demás izquierda oficial. Para la dirección del PSOE (y la de IU) la II República es algo muy lejano y la reivindicación republicana ya no tiene sentido en la actualidad.
Por Felipe Alegría (texto publicado en el libro «Una revolución silenciada»)
Según su versión, la II República habría sido un intento admirable, pacífico y democrático, de introducir a España en la democracia y en la modernidad. Un intento que fue frustrado por las fuerzas más retrógradas de la sociedad española, que se levantaron en armas contra la legalidad republicana y lograron derrotarla –con la ayuda de Hitler y Mussolini– tras una cruenta guerra civil. Luego vendría un largo paréntesis fascista que duró hasta la Transición. Entonces se habría dado una convergencia entre la oposición democrática y el Rey, que, a pesar de haber sido designado por Franco para sucederle, se habría convertido en una figura “moderna y acorde con los tiempos”, no como su malhadado abuelo.
Esta convergencia entre el Rey y la oposición democrática habría dado lugar finalmente al actual régimen: una democracia coronada que “reconcilia a los españoles” y que “recupera los valores de la II República”. Nos hallaríamos, según esto, en el mejor de los regímenes posibles, que sólo cabe salvaguardar e ir perfeccionando poco a poco. La actual Monarquía llevaría incluso ventaja con respecto a la II República, ya que esta vez habríamos logrado -¡por fin!- “insertarnos en Europa”, alcanzar una ansiada estabilidad política y un “lugar respetable” en el mundo…
En esta idílica versión, la mayor virtud de la II República no sería otra que anticipar el actual régimen monárquico, al que Zapatero no ha tenido reparos en calificar de “monarquía republicana”.
Pero ésta es la visión interesada de una izquierda oficial que se ha instalado como administradora del sistema, que se siente satisfecha del status social que ha alcanzado y cuya principal aspiración es que las cosas continúen como hasta ahora. Es esta izquierda la que durante la Transición renunció a “la ruptura democrática“ con el franquismo, traicionando a un pujante movimiento obrero y popular que sacudía la dictadura hasta sus cimientos. Es esta izquierda la que, a cambio de un lugar al sol en unas nuevas instituciones parlamentarias tuteladas, acordó con los herederos de Franco la preservación de los grandes intereses económicos cobijados tras la Dictadura, la continuidad de los privilegios de la Iglesia católica, la impunidad por los crímenes del franquismo, el mantenimiento de sus principales aparatos de Estado (ejército, fuerzas policiales, aparato judicial…) y la negación del derecho de las nacionalidades a la autodeterminación. Cuando aceptaron la Monarquía era todo este paquete lo que aceptaban.
Los que –frente a esta izquierda entregada y entreguista– luchamos por la III República, tenemos, sin embargo, la obligación inexcusable de estudiar el significado de la II República española y extraer las lecciones necesarias.
La República que no resolvió las tareas democráticas pendientes
Bajo la monarquía de Alfonso XIII y, en particular, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, la reivindicación republicana se convirtió en una imparable reivindicación de las masas trabajadoras y de la pequeña burguesía urbana. Para las masas, por supuesto, la cuestión no se limitaba a cambiar un rey por un presidente, sino de acabar con un sistema de gobierno despótico y parasitario, con su casta militar y sus cuerpos de represión. Se trataba de lograr la reforma agraria que entregara la tierra a los campesinos, de destruir el sofocante poderío de la Iglesia católica y, cómo no, de arrancar la libertad de las nacionalidades oprimidas por el centralismo español. Eran reivindicaciones que correspondían a la revolución democrático-burguesa, pero que la burguesía española, convertida en clase reaccionaria, no había sido ni era ya históricamente capaz de resolver.
Tan poderosa era la oleada popular que monárquicos como Alcalá Zamora o Maura se proclamaron republicanos: algo había que cambiar para que todo siguiera igual. Si no había más remedio, Alfonso XIII debía ser sacrificado y, del mismo modo, debían ser promovidos cambios menores. Después de todo, era el precio necesario para tratar de seguir medrando, sin tocar los fundamentos económicos de la sociedad.
Efectivamente, una cosa es lo que buscaban los trabajadores y el pueblo oprimido en 1931 y otra bien distinta lo que recibieron de la República. Sobre la II República se ha forjado entre la izquierda una verdadera leyenda, que la identifica como un régimen muy avanzado que trajo justicia social, reforma agraria, derechos para las nacionalidades y para las mujeres, laicismo, etc.. Pero si repasamos la historia, veremos que la II República no hizo nada serio por resolver los graves problemas que aquejaban a España: ni dio libertad a las colonias en Marruecos, ni autodeterminación a las nacionalidades oprimidas, ni limpió el Ejército de reaccionarios, ni acabó con el poder de la Iglesia, ni realizó una verdadera reforma agraria. La legalización de los sindicatos y las huelgas fue acompañada de leyes sobre el estado de alarma, la “Ley de Vagos y Maleantes” o la “Ley de fugas” y una represión despiadada, que no fue exclusiva del “bienio negro”, sino que marcó de lleno el llamado “bienio progresista”, gobernado por una coalición republicano-socialista. La matanza de campesinos anarquistas en Casas Viejas en enero de 1933, ordenada por Azaña (“Ni heridos ni prisioneros”) provocó un cruel desengaño popular, que preparó la posterior victoria electoral de las derechas en noviembre de 1933, inaugurando el “bienio negro”.
Con el “bienio negro”, la amenaza fascista se hizo peligrosamente presente. Gil Robles, el dirigente de las derechas, proclamaba públicamente su deseo de seguir el ejemplo de Hitler y Mussolini. Las masas trabajadoras, que sólo habían sido derrotadas electoralmente, respondieron con un extraordinario proceso de radicalización, que dio lugar a la insurrección asturiana de octubre de 1934, dirigida por la Alianza Obrera. La “Comuna asturiana”, militarmente derrotada y brutalmente reprimida, elevó, sin embargo, la moral de las masas laboriosas, orgullosas de la gesta de los mineros, que mostraron a la clase trabajadora el camino de la toma del poder.
La situación española se convirtió en la viva demostración de que cuando la radicalización de la lucha de clases llega a un punto sin retorno, la democracia parlamentaria se desmorona y se abre una dramática disyuntiva: o gana la revolución o gana el fascismo. El pacto de Frente Popular, dando la espalda a las enseñanzas de Asturias, volvió a los viejos y fracasados pactos de 1931 con los políticos burgueses republicanos. Unos pactos cuya base era la defensa de la república parlamentaria burguesa. Este programa se convertiría en 1936 en una soga en el cuello de la revolución.
Un régimen monárquico heredado del franquismo
El franquismo, que fue una brutal dictadura al servicio del capitalismo español, no sólo no resolvió los problemas pendientes que la II República fue incapaz de resolver, sino que los exacerbó. Así, las viejas tareas democráticas volvieron a surgir con fuerza renovada durante el declive del régimen franquista. En estas circunstancias, la lucha por la República volvía a tener el mismo sentido revolucionario que tuvo para las masas durante la dictadura de Primo de Rivera, más aún cuando Franco había restablecido la Monarquía para perpetuar su régimen.
Hoy es verdad que las circunstancias no se parecen a las del final del régimen de Alfonso XIII, cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera, en medio de una grave crisis económica, con unas contradicciones políticas y sociales tremendamente agudizadas y con un movimiento obrero donde el peso del sindicalismo revolucionario de la CNT era decisivo. Tampoco se parece el momento actual al período de crisis abierta del franquismo de los años 70, protagonizado por un poderoso y combativo movimiento obrero, en alianza con la enérgica lucha de las nacionalidades oprimidas.
En la actualidad, 30 años después de los pactos de la Transición, el capitalismo español se ha beneficiado de su integración en el capitalismo europeo, a costa de una precarización generalizada de las nuevas generaciones de trabajadores, paralela a una incorporación masiva de mano de obra inmigrante (que ya representa el 10% de la fuerza laboral, con un peso determinante en sectores como la construcción, el campo o el servicio doméstico). La exigencia de reforma agraria se ha visto amortiguada por la emigración masiva a las ciudades y por el subsidio agrario. El conjunto de la burguesía (incluidas las periféricas) hace hoy piña en torno a la Monarquía; los partidos tradicionales de la izquierda se hallan integrados en el régimen y el grueso del movimiento obrero se encuentra aprisionado por unas organizaciones sindicales (CCOO y UGT) que –repudiando sus orígenes- se han convertido en un enorme muro de contención al servicio de la implantación de las reformas neoliberales y de la estabilidad del régimen monárquico. El aparato burocrático de estas organizaciones no ha tenido reparos en tolerar o propiciar el enfrentamiento político entre las diferentes nacionalidades y la división entre fijos y precarios y, más aún, entre nativos e inmigrantes
La última fase del gobierno Aznar radicalizó enormemente sus enfrentamientos con la clase trabajadora, la juventud y las nacionalidades oprimidas. Las propias “burguesías periféricas”, particularmente la catalana y la vasca, mostraron cada vez más abiertamente sus discrepancias, mientras la Constitución monárquica mostraba un peligroso agotamiento. El gobierno Zapatero, aprovechando el margen que le otorga la prolongada coyuntura de “prosperidad”, tomó como tarea aflojar dicha tensión. Ha preferido imponer las medidas neoliberales de manera gradual y pactada con los aparatos sindicales y se ha lanzado a renovar los pactos de la Transición con las burguesías periféricas, a través de las reformas estatutarias. Busca también poner en marcha el llamado proceso de pacificación en el País Vasco, que ponga fina la existencia de ETA.
Pero los fondos europeos de los que se ha beneficiado el capitalismo español durante todos estos años tienen fecha de caducidad y la “bonanza” económica internacional en la que se apoya no es eterna. Los 12 años de “crecimiento” y grandes beneficios patronales no pueden prolongarse mucho tiempo y el precario edificio económico español, sostenido en la especulación inmobiliaria y el endeudamiento masivo, se resquebrajará, reabriendo y agudizando todos los problemas, económicos y políticos, y propiciando la crisis del régimen monárquico.
La actualidad de la lucha por la III República
Sin embargo, más allá de la coyuntura y de la propaganda oficial, el actual régimen monárquico (con su sacrosanta Constitución de 1978) es históricamente incapaz de cerrar los contenciosos históricos del capitalismo español, empezando por el problema nacional de los pueblos del Estado español. Anunciando tiempos venideros, sectores de la juventud, todavía minoritarios pero con fuerza creciente, se han puesto en vanguardia de la lucha por la III República. No se sienten rehenes de los pactos de la Transición y no toleran el cinismo de los que les hablan de “prosperidad” mientras sufren en sus propias carnes una brutal precarización. Fueron estos sectores la gran mayoría de los 15.000 manifestantes que el pasado mes de abril de 2006 recorrieron las calles de Madrid reivindicando la III República, la autodeterminación de los pueblos y medidas contra la precariedad. Tampoco la juventud nacionalista radical de las nacionalidades se dejará encandilar por las reformas de Zapatero.
La reivindicación de la III República, todavía minoritaria, concentra la lucha contra toda la negra “costra” histórica que arrastra el régimen monárquico surgido de la Transición: la opresión de las nacionalidades; los privilegios eclesiásticos; el dominio terrateniente que subsiste en zonas del campo español; la perpetuación de las estructuras de mando franquistas del ejército, policía y jueces; la realidad de una democracia liberal recortada y tutelada.
Como antes lo hicieron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera o durante el final del franquismo, hoy los revolucionarios combinamos la lucha por las reivindicaciones democráticas con la lucha por las reivindicaciones sociales: estabilidad en el empleo, salarios dignos, alto a la privatización de los servicios públicos, freno radical a la especulación inmobiliaria, parque público de viviendas de alquiler, nacionalización de la banca y de las empresas estratégicas, control obrero de la industria… Y promovemos la autodefensa y la autoorganización del movimiento.
Luchando por la III República queremos conseguir lo que Trotsky buscaba en 1930: “identificar en la conciencia de las masas la república democrática con la república obrera”. La batalla de los revolucionarios por la III República no es a favor de una república burguesa, al estilo de lo que fue la II República, sino por un gobierno y una república de los trabajadores que den cabal cumplimiento a las tareas democráticas y a las socialistas.